*Por Monseñor Nicholas DiMarzio
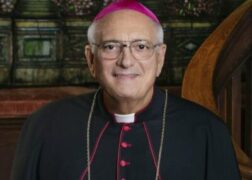
El tema migratorio más reciente que podría llegar pronto a la Corte Suprema para una decisión es la afirmación, establecida por una orden ejecutiva de la administración Trump en enero, de que la ciudadanía por nacimiento no se ha aplicado como se pretendía y no es la norma en Estados Unidos. Según este argumento, la 14.ª Enmienda de nuestra Constitución —que otorgó ciudadanía a todos los nacidos en el país— estaba destinada únicamente a los esclavos liberados tras la Guerra Civil.
La controversia surge por casos, aunque relativamente pocos, de mujeres que viajan intencionalmente a EE.UU. para dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía. El número nunca se ha cuantificado con precisión, y las estimaciones sobre niños nacidos de familias indocumentadas varían ampliamente.
Grupos restrictivos de inmigración alegan que varios cientos de miles de niños al año nacen de madres inmigrantes. Algunos los llaman “anchor babies” (bebés ancla), capaces luego de traer a familiares a EE.UU. Sin embargo, un hijo no puede otorgar beneficios migratorios a sus padres o hermanos hasta cumplir los 18 años y, aun así, el proceso puede tomar años.
Este debate va más allá de los números. Una lección de historia puede aclarar cómo se adquiere la ciudadanía en Estados Unidos.
Desde los Padres Fundadores, la intención fue que todos los nacidos en territorio estadounidense fueran ciudadanos. Se debatía entre jus soli (derecho de suelo) o jus sanguinis (derecho de sangre). Los colonos eligieron el suelo porque buscaban poblar la tierra y rechazaban la herencia de sangre, asociada a monarquías y sucesiones. Así, desde el inicio de la nación, se optó por la ciudadanía “de la tierra”. La 14.ª Enmienda, ratificada en julio de 1868, confirmó este principio y garantizó ciudadanía a los nacidos en esclavitud.
En 1898, la Corte Suprema falló que un niño nacido en EE.UU. de padres chinos residentes permanentes era ciudadano estadounidense, aun en tiempos de leyes excluyentes contra inmigrantes chinos.
Los nativos americanos no obtuvieron la ciudadanía sino hasta un acto del Congreso en 1924; antes eran considerados miembros de naciones tribales, una distinción que aún se refleja en el sistema de reservas.
El movimiento contra la ciudadanía por nacimiento es otro ejemplo de prejuicio contra los nacidos en el extranjero, basado en la creencia de que los inmigrantes no deben superar el 15% de la población. Esa ideología se consolidó entre 1900 y 1924, cuando la proporción de inmigrantes alcanzó su punto más alto.
La motivación no era económica, sino racista: restringir la inmigración de europeos del sur y del este en favor de los del norte. Se trataba de “mantener a América, americana”, lo que en la práctica significaba preservar el predominio anglosajón. Esta visión se apoyaba en teorías falsas de la eugenesia, que clasificaban naciones como superiores o inferiores.
Si la Corte Suprema concluye que la ciudadanía por nacimiento no es constitucional, el resultado sería devastador: muchos niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados quedarían apátridas, sin pertenencia ni a este país ni al de origen de sus padres. La condición de apátrida ha sido calificada por algunos como un crimen contra la humanidad, ya que la nación de origen no tendría obligación de recibirlos.
Además, se crearía una clase permanente de niños sin oportunidades de desarrollar su potencial ni contribuir al país.
La historia muestra que la ciudadanía por nacimiento ha servido bien a Estados Unidos, pues garantiza a los hijos de inmigrantes que trabajan y aportan al bien común el derecho de ser ciudadanos.
