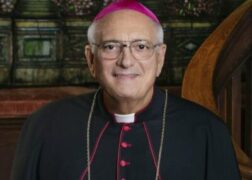
La opinión pública parece tener un efecto particular en lo que respecta a las políticas sociales sobre migración. De diciembre de 2003 a diciembre de 2005, representé a Estados Unidos como uno de los 19 comisionados de la Comisión Global sobre Migración Internacional, reportando a las Naciones Unidas. Durante mi servicio, visitamos cinco continentes para buscar las causas del fenómeno migratorio mundial.
Pocos elementos comunes fueron encontrados, salvo que en todos los continentes el efecto de la opinión pública —formada por los medios de comunicación— parecía dictar las políticas públicas adoptadas por los gobiernos.
¿Por qué existe una relación tan estrecha entre la opinión pública y las políticas migratorias de un gobierno?
Parece que los funcionarios públicos son muy sensibles a la percepción de la ciudadanía sobre cómo aplican las leyes y regulaciones relacionadas con la migración. Hoy en día, la opinión pública suele formarse a través de los medios en todas sus formas, y cualquier representación negativa de los temas migratorios parece tener un efecto especial.
Esto se comprobó el mes pasado, cuando se produjo un giro dramático en la opinión pública respecto al programa de deportaciones masivas de la actual administración.
Una encuesta de Gallup publicada en julio mostró que solo el 30% de los estadounidenses apoya una disminución en la inmigración, frente al 55% de apenas un año atrás.
Una cifra récord de 79% considera que la inmigración es buena para el país, mientras que ha disminuido el respaldo tanto al muro fronterizo como a las deportaciones masivas. Estos cambios revierten una tendencia de cuatro años de crecientes preocupaciones sobre inmigración que precedieron a la actual administración.
¿Qué precipitó este cambio en la opinión pública? Al parecer, la cobertura mediática de las redadas de migrantes —tratados como ganado—, junto con las manifestaciones pacíficas de grupos de derechos humanos, influyó de manera decisiva.
Los ciudadanos de EE.UU. no están acostumbrados a ver a agentes de ICE y a militares realizando deportaciones masivas. De algún modo, esto parece ajeno al espíritu estadounidense y recuerda las tácticas brutales de regímenes autoritarios.
Las actitudes sobre la deportación de criminales no han cambiado. Sin embargo, ahora existe una mayor simpatía por ofrecer a los trabajadores indocumentados de largo plazo un camino hacia la ciudadanía y por legalizar a quienes llegaron siendo menores.
Los operativos en lugares de trabajo también han influido en la opinión, ya que las redadas generan riesgos de seguridad tanto para los agentes como para los migrantes, ocasionando confusión, heridos e incluso una muerte confirmada el mes pasado.
Otro factor ha sido el cambio de actitud del presidente Donald Trump hacia las industrias afectadas por la expulsión de trabajadores esenciales. Ha insinuado que quienes trabajan en granjas podrían permanecer si son avalados por sus empleadores, y lo mismo aplicaría a trabajadores del sector hotelero o de plantas empacadoras de carne.
Sin embargo, aún no se ha concretado nada. Lo que sí queda claro es que no se trata solo de un problema migratorio, sino también de un problema del mercado laboral.
Los empleos de nivel inicial, que la mayoría de los trabajadores estadounidenses no acepta, son fundamentales para la economía. Esto incluye a los trabajadores de la salud, especialmente en el cuidado a domicilio, donde gran parte de la fuerza laboral está compuesta por inmigrantes, muchos de ellos indocumentados.
La historia de nuestra nación siempre ha estado marcada por inmigrantes que asumieron ocupaciones poco valoradas, dando a sus hijos la oportunidad de aspirar al Sueño Americano.
Yo mismo tengo la fortuna de conocer los trabajos iniciales de mis cuatro abuelos, que emigraron desde Italia antes de las restricciones migratorias de 1924. Incluso conservo fotografías de sus lugares de trabajo.
Mi abuelo paterno trabajaba en una fábrica de muñecas Kewpie en Newark, y la imagen que conservo lo muestra como un joven demacrado.
Mi abuela paterna y su hermana trabajaron en una fábrica cosiendo pañuelos, con uniformes impecables. Mi abuelo materno estuvo en una fábrica de botones y materiales de costura, donde llegó a ser capataz.
Lo más curioso fue mi abuela materna, campesina en Italia, de piel muy clara que se enrojecía al exponerse al sol. Al llegar a Estados Unidos, su piel roja la hacía parecerse a una nativa americana. Su primer trabajo fue enrollar cigarros en el escaparate de una tabaquería en Newark, vestida como indígena, con trenza larga y una pluma en el cabello.
Si conociéramos y valoráramos nuestras propias historias migratorias, quizá tendríamos una visión diferente de los migrantes actuales.
Existen soluciones mejores que las deportaciones masivas. Necesitamos trabajadores inmigrantes para cubrir puestos esenciales, como ha ocurrido siempre en la historia de EE.UU.
Nuestras leyes migratorias no se han adaptado a las necesidades del mercado laboral. Pero no ha sido la manera estadounidense —al menos en la memoria reciente— tratar a los trabajadores con desprecio e inhumanidad.
Esperamos que la administración comprenda esto y avance hacia una solución que otorgue estatus legal a los trabajadores indocumentados, lo que no solo los beneficiaría a ellos, sino que también serviría a los mejores intereses de la nación.
